Ejea de los Caballeros. «Casa de la Galinda» en el Muro. Navidad 1972
Cuando a una Felicitación Navideña recibes como respuesta, aconpañando a los mismos deseos que expresas en ella, un cuento de Navidad ambientado en las Cinco Villas, más concretamente en el pueblo de su autor, Ejea de los Caballeros, es para mi, razón más que suficiente para traer su texto a mi página como FIRMA INVITADA, haciendo con esta colaboración más relevantes estas fechas Navideñas. Gracias a Fernando Gil Villa.
DE AQUELLAS CENAS ESTOS LODOS.
(un cuento de Navidad que no es un cuento)
Fernando Gil Villa
A José Manuel del Barrio
Dicho esto, prepararon la cena, y de sobremesa, como complemento de la misma, asáronse dieciséis bueyes, tres becerros, treinta y dos terneros, sesenta y tres cabritos lechales, noventa y cinco corderos, trescientos lechoncillos cocidos en glorioso mosto, doscientas veinte perdices, setecientas becadas, cuatrocientos capones de Laudonoys y Cornouaille, seis mil pollos y otros tantos palomos, seiscientas pollas cebonas, mil cuatrocientos lebratoncillos, trescientas tres avutardas y mil setecientos caponcillos de leche (Rabelais: Gargantúa (cap. 37).
Se dice que una comida es pantagruélica cuando se trata de una comilona. Alude a la gula, comer y beber en exceso, considerado pecado capital en el orbe otrora infinito del mundo católico, y no menos, sino tanto o más -tanto que se ha esgrimido como factor clave de su idiosincrasia-, en la piel de toro y los jirones que de ella se extienden allende los mares, las sagradas –hoy no tanto- Españas. Pecado venial si pensamos en siglos pasados –cuidado que el anterior nos pisa los talones-, cuando el universo era agro y la mayor parte de la gente vivía de animales y plantas.
Más justificado tal vez, digo, ese afán por el comer allí donde el hambre acecha. Por ejemplo, hace tan sólo medio siglo. Nuestros padres todavía se acuerdan de la época de las cartillas de racionamiento de la posguerra. En esta Nochebuena mi tía Carmen recordaba cómo ese mismo día, cuando tenía diez añitos, su madre la mandó a la larga cola que se formaba en el Ayuntamiento con una soperica a recoger un trozo de manteca. La fila era larga, pasaba de lo que antes era la Telefónica.
Poco tiempo después, aunque en ese poco la sociedad había dado un paso de gigante, nos criaban a nosotros en un ambiente de cierta euforia económica. Eran los setenta y aquella generación de nuevos padres tenían, tuvieron que tener, la extraordinaria sensación –históricamente extraordinaria- de ver desarrollarse simultáneamente a sus hijos y al pueblo, la región y el país. Cuando esa portentosa conjunción astral ocurre, suponemos que es difícil no sentirse privilegiado, orgulloso, empoderado. Y es difícil, suponemos, dejarse llevar por el clima inusitado de bienestar y separar razonablemente la parte que nos corresponde en ese éxito y la parte que viene dada por el azar o el destino o la voluntad de Dios, en todo caso, por un conjunto de circunstancias que no dependen de nosotros. Es decir, que a algunos aquella alegría de tiempos de bonanza se les subía a la cabeza y celebraban…, lo de siempre, pero con más razones para el exceso. Ya no eran tan pobres, pero quedaba en el pueblo el recuerdo de la penuria que debía ser exorcizado con el consumo a ultranza. Estas cosas salían a la superficie sobre todo en ciertos momentos del año, como las fiestas patronales o las navideñas. ¡Ay aquellas cenas…!
Yo las odiaba. Uno de los comensales, de cuyo nombre no debo aquí acordarme, ejercía de maestro de ceremonias con un gran sentido de la autoridad, pues ponía orden, dirigía los rituales pantagrúelicos y pontificaba: era esto y no aquello, tú te callas, quita ese crío de ai, pasa la bota, jodo que chaparrón…
Más segundos aguantabas el trago, más admirable eras. “En la inmensa mayoría del territorio español –escribía Fernando Díaz-Plaja- se da el vino y muchas veces con más abundancia que el agua. Dígalo, si no, la costumbre de los Monegros de cambiar un litro de vino por uno de agua”. Más grasa comías, más valiente eras. Más aventuras increíbles contabas, más respetable eras.
En honor a la verdad, había más cosas en aquellas cenas y comidas. Si hemos de pintar el cuadro tendremos que incluir algunas otras pinceladas: el olor y el ruido del hogar, las mesas y banquetas de madera vieja, la cama turca asomando tras las cortina, donde se podía echar una cabezada o dormir la mona, mi abuela con su saya negra, hoy sólo visible en las gitanas, el ambiente de penumbra, con su profundidad de cuadro barroco, la de un mundo donde la oscuridad cohabita en los rincones y la luz, como la conciencia y los corazones, se concentraba en un punto central; las migas de pan con más ambición de protagonismo que las de ahora, las risas desaforadas, los gritos, también la mirada que habla por sí sola (las miradas entonces iban a la escuela del espíritu y aprendían a hablar, a diferencia de las de hoy, rebeldes sin causa, analfabetas espirituales, asilvestrados espejos que se limitan a reflejar estúpidamente los extraños destellos de la televisión y del móvil).
Había que ir a la iglesia, y que fuera en invierno, para encontrar un cuadro de colores, olores exóticos y profundidades comparables, oscuridades pariendo rostros capaces de transfigurarse durante la celebración, algunos en muecas horribles, diabólicas, otros en gestos de una dulzura y bondad infinita. Desgraciadamente, hablo por mí, los primeros eran mayoría y dominaban a los segundos. O puede que, simplemente, algunos de los segundos no se atrevían a salir del armario de los sentimientos. Sólo si eras mujer, y en el caso de Aragón ni eso, porque la maña había metido escondido su manto de sensibilidad y había tomado las armas para convertirse en una mujer de armas tomar. No se me malinterprete. Yo, ni quito ni pongo rey. No juzgo. Tal vez, ojalá, la masculinización de la mujer aragonesa rural, por otra parte compartida con otras culturas, haya supuesto o suponga un contrapeso en el patriarcado y sus devastadoras consecuencias, tales como el maltrato.
Lo que digo es que mi sensibilidad herida, como la de Goya, veía monstruos proyectados por las llamas del hogar en aquellas cenas y comidas. Tenía yo nueve, diez, doce años. Y mi reacción no podía ser más que otra que huir. En cuanto me daban permiso corría a casa, no como alma que lleva el diablo, creo, sino como alma que transportaba algún homúnculo moralmente indeterminado, mareado entre tanto empujón de afecto contrapuesto.
En cuanto llegaba, me tumbaba en el sofá, a disfrutar ansiosamente de la soledad y de la música de Camilo Sesto. Era una de las primeras cintas de cassette que habíamos comprado. En el cauce de sus espectaculares lamentos, coronados con un punto de rabia –como en Sólo tú– vaciaba el agua salada de mis emociones, lágrimas de incomprensión por la falta de ternura y de amabilidad del mundo, representado en las escenas que acababa de sufrir.
En estas fechas navideñas, a muchos se les saltarán las lágrimas al recordar a los parientes difuntos que ya no pueden compartir las viandas. Y yo no puedo evitar una incómoda pregunta, a tenor de mi reflexión biográfica: ¿recordamos igual a la persona amable y cariñosa que a la que nos hizo sufrir con cierta regularidad con sus reproches, sus insultos, sus malos modos, sus enfados? ¿Qué profesor será más recordado, aquel que nos ayudó y se mostró comprensivo cuando nos saltamos alguna norma, o aquel que nos suspendió con un cuatro con cinco, o nos atemorizaba con broncas y castigos?
Mi conclusión era clara: si no siembras cariño no dejas huella. Lo que siembras recogerás. Poco más tarde, a los 14 años, yo pasaría de imitar a Camilo Sesto a imitar a los Beatles (demasiada imitación para tener talento musical, algo que afortunadamente no le ocurriría a mi hermano Mariano). Trabajé el verano de pintor de brocha gorda para comprarme mi primera guitarra acústica y gritar al mundo una frase que para mí era un gran slogan: And in the end, the love you take is equal to the love o make. Puede que la cosecha no la reciba tu conciencia, puesto que tú ya no estarás, pero lo hará tu espíritu, o lo que quede de él: tu recuerdo.
Ya sé que repetir esto puede parecer cansino, y sin embargo, es necesario: surge cuando uno hila su memoria en estos días, que son de hacer memoria; y surge cuando uno intenta comprender por qué es como es, y de dónde vienen sus manías –como la mía, que tiene un punto de antisocial, porque tiendo a rehuir las celebraciones-.
Maticemos. Creo que los aragoneses son un pueblo exagerado, sí, lo cual puede ser considerado tanto un defecto como una virtud. Siempre he pensado que el autor de Gargantúa y de Pantagruel podría haberse inspirado, a la hora de retratar la cultura popular en sus obras, en un viaje por nuestras tierras. La gracia de trastocar el salmo Venite adoremus por Venite potemus (venid a beber) es parecida a la gracia de cantar como villancico Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar. Pero uno ha viajado lo suficiente como para comprobar que la gula forma parte de muchos pueblos durante gran parte de su historia. No sólo los aragoneses tradicionales usaban con generosidad excesiva el vino. El párrafo antes citado de Díaz-Plaja, en el que se trae a colación los Monegros, continúa informando de que los andaluces usaban vino en la argamasa con la que construían sus casas. Los hartazones no son propiedad exclusiva ni de los aragoneses ni de los españoles, ni de los pueblos ni de las clases populares. Se dan por varios motivos en muchos sitios y momentos de la historia. Las clases altas se atracaban desde que tenemos noticia –de los banquetes de los patricios romanos, pasando por los papas Borgias, a la burguesía retratada igualmente de forma satírica, por el cine crítico, como en La Grande Bouffe de Ferreri, con Marcelo Mastroianni (a más de uno habría que recomendarle que la viera en estas fechas antes de cenar)-.
Ahora bien, las razones pueden evaluarse con el rasero moral de nuestros valores, y aquí sí que podemos entrar, si no a juzgar, sí a defender un estilo de vida u otro para nuestras familias, y sobre todo para nuestros hijos y nietos. Los malos hábitos alimenticios, acompañados del sedentarismo, son en buena parte responsables de que en España el cáncer que más mata sea el colorrectal. A cualquier ejeano que preguntemos nos dirá probablemente algún caso de amigo o pariente que convive con la bolsita o murió por lo mismo. Tal vez podríamos ser más condescendientes con las comilonas si pensamos en nuestros abuelos y padres, cuando venían del campo después de largas jornadas donde se habían alimentado escasa y frugalmente, con dietas franciscanas. Me resulta más difícil entender el atracón en quienes están hoy con sobrepeso, que son la mayoría.
España, y Aragón no es una excepción, continuará siendo uno de los países en los que más crece la obesidad y sobrepeso en los próximos años según las previsiones. Cuando voy al supermercado caminando, veo los estacionamientos llenos de coches en Ejea. Me pregunto qué distancia han recorrido sus propietarios desde sus hogares? Algunos vienen de los pueblos, o tienen problemas para caminar, unos pocos. ¿Y los demás? ¿Cuánto caminaban sus abuelos cada día y cuánto caminan ellos?
Pero el atracón no sólo se refiere a la comida. Con ese término se alude hoy a la nueva forma que toma el bebercio por estos y otros lares de nuestra ya global aldea, binge drinking lo llaman los ingleses, o sea, meterse en el gaznate todo el alcohol de que se sea capaz de un solo trago. Así pues, tenemos que los atracones no han disminuido hoy, si bien tienen quizás menos justificación que hace cincuenta o quinientos años, cuando se supone que la gente tenía menos conocimiento, es decir, menos información y formación, menos conciencia de los problemas sociales que generan esas prácticas; cuando se supone que la gente tenía más motivos para estar desesperada, con el hambre, la enfermedad y la muerte rondando en cada esquina. Yo me empapo, y empino, y me remojo, pues pensar en la muerte me da enojo, leemos en Gargantúa. Pero, ¿quién piensa hoy en la muerte?
Decía Batkin, hablando del sentido del humor medieval reflejado en esta obra de Rabelais, que, en sintonía con la Antigüedad, reflejaba el drama de la vida corporal (nacimiento, crecimiento, bebida, comida, coito), aunque teniendo en cuenta que la gente entonces no tenía tanto conciencia de su propio cuerpo sino del cuerpo colectivo al que pertenecía. Con la Ilustración y la modernidad, la cultura viró hacia el individualismo y nos dirigió hacia la libertad y la autonomía del sujeto. La justificación social y cultural para el consumo en exceso, para la ingesta sobredosificada y frecuente de comida y bebida, parece menos perdonable. La gula es un pecado más grave que antes no porque el acto en sí sea moralmente detestable sino porque sus consecuencias aumentan la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Lo grave es que la obesidad infantil se haya multiplicado nada menos que por diez en los últimos cuarenta años, lo cual no quita para que más de ocho mil niños mueran en el mundo cada día por desnutrición severa, o que cada vez haya más jóvenes con problemas de adicción, en estos tiempos.
Pero lo más terrible ni siquiera es el injustificado atracón navideño, sino el plano de fondo del mismo. El cuento de navidad que deja es un anticuento, la antítesis del cuento con final feliz. Ahí va:
 Ejea 1980. Arco de la Plaza y calle Mediavilla.
Ejea 1980. Arco de la Plaza y calle Mediavilla.
Érase que se era, durante las vísperas de Nochebuena, que el travieso espíritu de Gargantúa encarnado en su hijo Pantagruel, se dio una vuelta por Ejea esperando confraternizar con algún jovenzano con quien cantar el irreverente villancico de saca la bota María, acompañados de un buen trago del tradicional vínico aragonés.
Pero quiso la suerte que sólo diera con una pandilla de ejeanos que se había acuartelado en un pipete en cierta céntrica calle, bebiendo poco o nada de vino, aunque sí de otros mejunjes de efluvios no menos sino más potentes. Aquellos mozalbetes cantaban poco o nada, y menos villancicos, ni siquiera en tono burlesco, más bien se sumergían en una música estruendosa y machacona propia de las calderas del averno. Pantagruel detectó que el infernal son provenía de unas extrañas cajas, que no de gargantas, las cuales emitían el sonido con una potencia mil veces mayor que la de las cítaras, tamboriles y voces humanas. Tal era la potencia que el propio Pantagruel, educado en la mejor tradición francesa de las exageraciones, quedó espantado al ver cómo retemblaba el edificio todo, preguntando si en él no había almas que lo habitaran en los pisos superiores, puesto que ventanas se veían.
En efecto, le contestaron, encima residía una familia de extranjeros que trabajaba no sabían bien si en una granja o en el matadero, pero que no se preocupara y que disfrutara y bebiera y potara con ellos porque la dueña que les había alquilado el local era la misma que había alquilado el piso a los de fuera, habiendo dejado claro que a ella nada le importaba mientras le pagaran puntualmente el alquiler. Y que perdiera cuidado, que menos bajarían los inmigrantes a protestar, ya que no les convenía porque seguramente no tenían papeles, o si los tenían, lo que seguro que no tenían eran luces, energía, o tiempo para ir a protestar a las autoridades locales y que dieran gracias porque estaban aquí mucho mejor que sus países que para eso habían venido.
Y aún añadieron que la policía local estaba hasta los güevos de recibir llamadas de vecinos por ruidos y que pasaban, y que si por casualidad se llegaban a personar aquellos funcionarios güevones, más les tocaban a ellos los güevos, porque bajarían la música para que la maquinita de los güevos que tenían para medir los decibelios –y que la mayor parte de las veces no funcionaba- no señalara más del límite permitido. Y oyendo Pantagruel, en medio de esa perorata pronunciada con mucha resolución y adornada con mucha risa, gracias a su extraordinario oído de gigante, el llanto de un bebé que de alguna vivienda aleñada salía, exclamó: “Nom de Dieu!”. Pero en vez de conmoverles el corazón, le enseñaron la parte externa del dedo corazón, con los otros plegados, en señal de Dios sabe qué cosa, en todo caso desconocida para el entender del francés bien criado de la época, dando media vuelta y desapareciendo en el interior del pandemónium.
De esta guisa terminó Pantagruel su frustrada aventura en la víspera de la Nochebuena ejeana de 1517 -la cual, por el artificio demoníaco denominado “agujero de gusano”, se comunicaba con la del año del mismo señor 2017-, no quedándole más remedio que tomar las de Villadiego, es decir, la prepirenáica senda de Santo Domingo, rumbo a Paris, rumiando entre sus pensamientos si no se estaría volviendo viejo, él que había llegado a la capital de las Cinco Villas feliz y contento de haber oído en las crónicas las grandes hazañas de las que eran capaces sus contumaces habitantes, dispuesto a aconsejar a aquellos arrojados mozos cómo debían defenderse en la Aljafería en caso de ser procesados por la Inquisición por el delito de blasfemias, y cómo encarar el escarnio si por casualidad eran obligados a recibir unos cuantos latigazos procesionándose con una mordaza, como había pasado con cierto pelaire dos años antes –Motis Dolader dixit-. Pero resulta que los avispados mancebos se las sabían todas y aún más, y no necesitaban de sus tretas para burlar a las autoridades en el espacio internautico y verraco del pueblo anestesiado por el atracón y el progreso de los consejos de su al parecer ya vieja figura.
Y así acabo el cuento, o el anticuento, como quieran, porque siendo verídico, no puedo evitar, si se me permite la expresión rabelaisiana, o celaniana -que en estos lares aquellas tradiciones literarias no tuvieron cultivadores menos honrosos-, encabronarme de seguir narrando. Quiten ustedes al bueno de Pantagruel y su kafkiano diálogo y den por muy cierta la información que la narración contiene, de la que este servidor da fe en estas navidades de 2017 en una villa que, a juzgar por sus protagonistas, mejor no se apelara “de los Caballeros”, por mucho que se ufane de haber llegado tan lejos en las cosas del progreso material.
Bien que me hubiera gustado que esta historia tuviese un final feliz. Pensé incluso en llamar a algún amigo del pueblo que sé que va de Quijote por la vida en el mejor sentido de la expresión, es decir, intentando hacer algo de justicia, actuando como modelo de ciudadano y consumidor de bienes y servicios responsable. Puedo imaginar un nuevo capítulo del cuento en el que mi amigo, Antonio Miguel Benavente, visita a unos familiares que por acaso son vecinos de los moricos y cincha su rocinante camino de los juzgados, que acostumbrado a ello está, y mete en vereda a los más que maleducados desalmados crianzones, no sé si dignos representantes de la juventud ejeana ,pero desde luego capaces de espantar al mismísimo Pantagruel, como hemos visto.
La Ejea de los atracones, privados y públicos, es pues la misma Ejea de la falta solidaridad y de respeto por las normas de convivencia, que ya me gustaría que fuese de otra forma la cosa para que disminuyeran las cuitas de mi susodicho amigo, como también lo hicieran, en ese caso, las de aquel otro héroe caballeresco apellidado Lahuerta, el cual, junto a un puñado de visionarios colegas, formaron una asociación que no gana en sobresaltos con los comas etílicos y otros desmanes que deshonran a las familias y las llenan de sufrimiento, sufrimiento que luego se tapa porque si se conoce se vive como una deshonra, ahora, sí, como hace quinientos años, sí, que en eso nadita hemos cambiado.
Se entiende, pues, eso que decía hace un momento, y ya acabo, de que lo malo no son las comilonas navideñas, o las comilonas en general, ni tampoco el tono jocoso y sacrílego de las coplas populares que, dichas con gracia y sin mala leche, bien pudieran moverle una sonrisa al propio Papa –al de ahora claro-. Valga como prueba de esto último el hecho de el estilo de este escrito, como ustedes pueden comprobar, se ha ido vulgarizando, asumiendo que lo vulgar, por ser del vulgo, no está reñido con la alta cultura, que lo cortés no quita lo valiente.
He de confesar que el motivo inicial de estas líneas fue un artículo de mi colega y gran amigo castellano J.M. del Barrio, en La opinión de Zamora, publicado el 24 de diciembre de 2017 y titulado “Grandes personas”. En él habla de lo importante que es cruzarse con personas que dejan huella, porque fueron amables, afectivas, solidarias, cariñosas, altruistas, desprendidas, generosas, y cómo estas personas jalonan nuestro camino y dan sentido a nuestras vidas. Me mandó el link del artículo esa misma mañana. Yo lo leí. A renglón seguido imaginé un mundo con muchas de esas personas y pensé que eso sería una Navidad mítica, de cuento de hadas. Luego lo hablé con mis padres tomando un té. Entonces dejé de soñar y me puse a recordar cómo eran las comidas y las cenas navideñas que viví siendo niño.
Y así, una cosa me llevó a la otra. Puede que algunos piensen que he sido pesimista o parcial, o tan exagerado como los exagerados que aborrezco. Puede, puede. Perdónenme entonces la licencia, ya que estamos en Navidad. Piensen que se debió a mi carácter soñador. Sueño que mi hija, que acaba de cumplir seis añitos, cuando visite ya de moza la tierra donde nació su padre, no se enrole en uno de esos pipetes miserables como el aludido. Sueño con que coma y beba sano y contenido, en Navidad y todos los días, para que se encuentre bien de cuerpo y espíritu. Sueño con que sea una mujer tan respetada como respetuosa con los demás, y con que no se olvide en estas fechas, ni durante el resto del año, de los más vulnerables, de los inmigrantes, de las personas mayores, de los niños. ¿Será que soñar eso es lo mismo que soñar que la nieve ardía, como dice la jota aragonesa? Ojalá que no. El tiempo lo dirá.
Salamanca, Navidades 2017.
La Fuente luminosa desde 1959. Inauguración «Canal de las Bardenas»
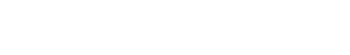










Sin comentarios