Ha llegado un nuevo año. Y, de nuevo, en mi página se abre este apartado para recibir los artículos y opiniones de muchos amigos, que desde diferentes lugares, actividades y posiciones, tienen la amabilidad de hablarnos de las Cinco Villas, de sus pueblos, de sus gentes, de su patrimonio cultural-artístico y de todo aquello que han vivido y conocido en esta comarca. Hoy recibimos la colaboración de Fernando Gil Villa, al que agradecemos su sincera e interesante colaboración. Muchas gracias Fernando.
———————————————————–
Fernando Gil Villa* (Catedrático de la Universidad de Salamanca)
Nota bio-bibliográfica
Fernando Gil Villa es oriundo de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Catedrático de Sociología en la Universidad de Salamanca. Entre sus ensayos figuran Individualismo y cultura moral (2001), Elogio de la basura (2005), Juventud a la deriva (2007), La cultura de la corrupción (2008), Nihilistas (2009), La derrota social de la muerte (2011) o La sociedad vulnerable (2016).
Ha publicado también el libro de cuentos, Sociedad en crisis: puro cuento (2011), y los poemarios: Hechizos de casa y luna (1997), Brasilia en verso (1997), Señales de humo (2000), Otra tierra (2005), Esto queda (2008) y Palabra de náufrago (2014).
———————————————————————–
Ejea. Los caminos de la memoria
A mis padres.
«Vivo por donde sueño. Sueño por cada calle de aquí»
Tako: Suessetania
Quienes nacieron alrededor de la guerra civil, poco antes, durante, y poco después, son hoy la parte más representativa de nuestros mayores. Su esperanza de vida toca techo en términos estadísticos. Sin embargo, han tenido también otro tipo de esperanza, la de no verse involucrados, ni ellos ni sus seres queridos, en una nueva contienda bélica. Lo han conseguido, lo están consiguiendo. Por primera vez en la historia de España, una generación se ha jubilado sin vivir en tiempos en los que es lícito matar.
De todas formas, aunque no hayan ido a la guerra, su vida no ha sido ni la mitad de fácil que la de nosotros, sus hijos –no digamos ya sus nietos-. Los nacidos entre la segunda mitad de los 50 y la primera de los 60, pudimos ver todavía, siquiera de refilón, aquella intrahistoria, alejada de los pocos centros de decisión políticos y económicos que comenzaban a bullir para que se cociera la España moderna.
Pudimos contemplar los últimos abríos y sus aparejos, los mondongos, las jotas con los vinos y los revueltos en las herrerías, y obviamente, toda la carga cultural regional que la acompañaba, con sus contradicciones. De un lado, la bravuconería, el matonismo y el machismo. De otro, el canto constante y sus emociones, la risa y la solidaridad. Hablo del canto antes de la era de los cassettes, un canto que aceptaba, como mucho, la compañía humilde y distante de la radio. Por tanto, la canción cantada por todos y cada uno de los paisanos, no la canción domesticada y programada de los tocadiscos. La canción producida, no la canción recibida como una inyección a través de la sonda de los auriculares del móvil, ni la descaradamente enajenada del karaoke.
Así puede resumirse en parte el gran cambio, la revolución silenciosa que ha vivido esa generación. De productores a consumidores. Nadie remienda un calcetín con la bola de cristal. Se compra un par nuevo. Nadie hace el pan, salvo como pasatiempo, cuando puede, o por esnobismo, para lucirlo ante los amigos en una cena. Pero ese gesto que algunos observan con optimismo como indicio de un cierto y posmoderno regeneracionismo, no lo es, no puede serlo. Hace falta tiempo y dinero para producir animales, panes y hortalizas a la vieja usanza. Por supuesto, se puede cultivar un microhuerto urbano y no usar sulfatos ni abonos artificiales, como se puede tener gallinas y conejos en el chalet. Pero si se quiere uno abastecer de forma autosuficiente, se encuentra con el problema de la rentabilidad.
¿Es posible una vuelta atrás? Puede, pero sería siempre difícil porque exige una reestructuración completa de la economía y el estilo de vida. Además, sería incompleta, porque no podría restablecer el mismo equilibrio que tenían las cosas en el pasado. Se supone que los intelectuales y los políticos que apuestan por un cambio que recupere aspectos de la premodernidad y de las culturas rurales, lo hacen como crítica a un modelo de crecimiento que nos ha hecho más infelices, más desiguales y más irresponsables con el planeta. Sin embargo, a la hora de poner en marcha esa posibilidad, si somos realistas, visaremos algunas dificultades claves. Desde luego, puede dar lugar a iniciativas parciales, individuales y colectivas. Pero una articulación a mayor escala que acabe desafiando la red económica y social principal necesitaría un consenso imposible de lograr por definición.
¿Qué debemos recuperar, qué actividades, qué ritmo, qué usos del espacio? Seguramente no habría problema, en asambleas abiertas celebradas en los pueblos, de darle más protagonismo a la jota aragonesa en la educación y en las fiestas. Pero decidir medios de transporte ecológicos sería más complicado. ¿Qué supondría usar mulas, caballos y burros? Porque, a diferencia de la bicicleta eléctrica, el medio animal aporta beneficios fundamentales en la integración de los seres vivos que sirven para combatir el estrés o propiciar las habilidades sociales, cada vez más deficientes en cada vez más niños y niñas. Sin embargo, nuestro mundo está ya organizado sobre la base del tiempo, un tiempo que no es compatible con aquel medio. ¿Cuánto se tardaba en llegar de Zaragoza a Madrid en una carreta?
Los más optimistas dirán que caben fórmulas mixtas. El sincretismo siempre es una solución políticamente correcta. Podemos ir en AVE a Madrid y en burro al supermercado. Pero pensemos que habría que suprimir el supermercado si quisiéramos darle un aspecto coherente a nuestras reformas. Mi abuela María sacaba a la puerta de casa las hortalizas del huerto que vendía a las vecinas. Era por tanto una fase anterior incluso a la de la tienda de barrio, que es anterior a la de los supermercados (Sabeco en la Avenida de Cosculluela en los años ochenta, objeto por cierto de un atentado terrorista perpetrado por ETA en noviembre del 84), la cual a su vez es anterior a la de las grandes superficies situadas ya fuera de los núcleos urbanos.
Es más, la mayor parte de las verduras estaban en un banquito de madera en el pasillo que comunicaba la puerta delantera de la casa con el corral. Esto significaba que las vecinas entraba y salían “como Pedro por su casa”, o lo que es lo mismo, que los hogares tenían más aspecto comunitario y menos privado que el de hoy en día. Es obvio que en la cultura de la pobreza se desarrolla más fácilmente la extensión de la solidaridad. Mi abuela María no podía resistir la tentación de echar una patatica o una cabecica de ajos de más en la bolsa de la compradora después de haber pesado –por otro lado sin demasiada exactitud, gracias a aquellas balanzas que exigían esperar a que se estabilizara el sistema de contrapeso, lo que era pedir demasiado-. Era normal que mi abuelo le echara la bronca si se encontraba presente. En cuanto a mi otra abuela, habitante del barrio situado en el extremo opuesto del pueblo, en La Corona, en la calle Enmedio, casi en frente de la antigua sinagoga, para más señas, la veo salir de casa con las manos ocultas misteriosamente bajo las aldas. “¿Adónde vas abuela?” “A ver a fulano, que está malo”. Le llevaba un par de pichones.
Lo que quiero decir es que las medidas de recuperación de nuestra cultura aumentan su dificultad exponencialmente cuando pasamos de una o dos, cuando nos situamos más allá del aspecto puramente testimonial, en el que pueden caer los políticos nostálgicos o los intelectuales esnobs.
Se queda muy bien proponiendo el decrecimiento y la poesía social hacia una nueva sociedad feliz que recupere la memoria histórica de nuestro campo y nuestros pueblos. Párrafos como éste adornan cualquier pregón de fiestas o charla de medio pelo para el personal friky o alternativo. Para mí, sin embargo, la cultura forma parte de lo más íntimo de la persona. Respetarla supone hacer un esfuerzo por distanciarse de ella un tanto, lo que implica no pensarla como un artificio fácilmente manipulable.
 Santa Maria en el barrio de La Corona
Santa Maria en el barrio de La Corona
La cultura de mi tierra natal está muy presente en mí. La siento todos los días, me asalta con recuerdos, pero también con gestos y frases que no he dejado morir. Me recreo en ellas, me atrevo a reproducirlas hablando conmigo mismo e incluso, algunas veces, delante de mi familia: Ala tira , bien polaba, cáscatela, ka, cómo no se comerá la cabeza un tocino, y muchas otras. “Qué barbaridad”, pensarán algunos. Es cierto, son barbaridades, pero barbaridades deliciosas porque el lenguaje que hablan los recuerdos no se oye, se paladea. A mí esas rarezas me saben a gloria.
Mi hija se quedaba estupefacta al escucharlas. Creía que era un juego para decir cosas graciosas o extrañas –extrañamente graciosas-. Una vez me respondió con una frase totonaca que le había enseñado su madre: Tuku wana mi naku? Y es que las raíces de Elba Maribel no son aragonesas, sino totonacas, al cabo mezcladas con la impronta de Hernán Cortés. El conquistador y sus secuaces desembarcaron un día de 1519 en aquellas tierras y al ver que había mucho oro decidieron fundar uno de los primeros municipios latinoamericanos, si no el primero, con el nombre de Villa Rica de la Veracruz. Me encantó el sonido de aquella frase. Le pregunté a América por su significado. Me contestó sonriendo: ¿Qué quiere tu corazón? Entonces aún me resultó más dulce la impresión. Pero la verdad, no creo que los totonacas fueran mucho más refinados que los maños. De hecho, parece que sacrificaban niños para mezclar su sangre con la de las semillas y comérselas después.
El caso es que yo no le intento explicar a mi hija lo que significan esas misteriosas expresiones. Todo amante de la filología sabe que las palabras y expresiones que nos calaron en la infancia, que nos amamantaron desde la ubre gigantesca y maternal de la lengua, son mantras, como decía Yourcenar, por tanto intraducibles. En esas ocasiones me he limitado a sonreír y disfrutar del aura envolvente y deliciosa que vuelven a recrear por un instante a mi alrededor. Si llegan a preguntarme respondo que yo ya me entiendo. En realidad, más que entenderme me siento. Por eso puede decirse que mi pueblo, mi tierra, más que estar presentes en mí, son el motor mismo de buena parte de mis emociones. No es que me pare a recordar, es que los recuerdos me asaltan, y entonces, toda la vorágine de reacciones anímicas que despiertan, me dan sentido.
Pero no por eso idealizo el lugar donde nací. Ni por esas quisiera yo volver a montarme en la dura tabla de madera del tractor de mi padre para traquetear veinte kilómetros hasta llegar al lote de tierra que, como colonos, teníamos en Pinsoro. Aquello era duro. Sólo le acompañaba algún sábado o en vacaciones, tendría 12, 14, 16 o 20 años, y siempre, después de aquellas excursiones, me decía que el campo era muy esclavo y que tenía que estudiar para escapar del mismo. Hoy, mi hija de cinco años me pregunta por qué le hablo de forma tan brusca, como si estuviera enojado, así, de repente. Resulta difícil explicarle que es un pronto, marca de la casa, explosión de energía imprevisible que jalona la vida cotidiana del genio aragonés, sobre todo del rural. Y más difícil resulta explicarle a su madre que no deseo negarlo anegándolo, pulirlo. Considero que ya me he pulido bastante y que, llegado a un punto, un pulido más acabaría con mi identidad.
Libros de Octavio Sierra Sangüesa.
(Uno de los primeros Profesores del Instituto Reyes Católicos de Ejea)
La historia de la civilización moderna es la de la domesticación del cuerpo, la de su racionalización, privatización y socialización. Lo bueno: que nos hemos vuelto más pacíficos. Somos angelotes comparados con nuestros antepasados de siglos pasados, dice Norberto Elías en su magistral y enciclopédico El proceso de civilización, puesto al día en otra magistral obra, Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker. Y tanto, podemos decir nosotros releyendo, en la Historia Oral de Ejea, de Octavio Sierra, las crónicas de los diarios zaragozanos de principios del siglo pasado sobre las gentes de las Cinco Villas. Al parecer constituíamos uno de los puntos del triángulo de la violencia de Aragón.
En los setenta todavía se podían sentir los últimos coletazos de aquella idiosincrasia montaraz. Un día, durante la semana de fiestas patronales, un miembro adolescente de uno de los clanes (estructuras familiares articuladas alrededor de las cualidades legendarias que otorgaban mágicamente los motes) más famosos en la comarca por sus bravuconerías y fuerza bruta, rompió un cristal de la tienda de muebles que había en frente de los recreativos Samper con esta frase: “¡Un puñetazo de un ternero de doscientos kilos!”. La mano comenzó a sangrarle, se tapó con un pañuelo e hizo como que no había pasado nada. A mí me dieron arcadas. Y hablando de las Fiestas, en el pipete lo pasábamos pipa –La Topera-, pero no puedo dejar de pensar que el principal entretenimiento popular eran las vaquillas y los encierros. La escena de la gente, yo mismo, metiendo la cabeza entre los maderos y agitando la mano para llamar la atención del animal, decidiendo si saltaba, saltando finalmente midiendo la distancia y por lo tanto el riesgo, comparándome con las mediciones del riesgo que hacían los otros y que ponían de manifiesto el rango de valentía de los espectadores-toreros, la tengo tan grabada (la adrenalina es ciertamente un potente bisturí para tatuar los recuerdos en el alma) que mi peor pesadilla consiste en soñar con vacas que saltan muchos metros intentando cornearme. Sueño que estoy encaramado a un madero situado a unos cuatro metros de altura, intento subir a otro, esquivo al astado de milagro, pero otra bestia rubia o negra salta de forma increíble y llega a rozarme… Al padre de uno de los amigos lo mató la vaca en un descuido, durante uno de aquellos encierros. Otra dio un puntazo a nuestro buen amigo Nacho. La noticia voló, se lo llevaron en ambulancia a Zaragoza. Yo me puse pálido cuando me enteré. Afortunadamente la cogida no fue grave. O habría que decir que no fue demasiado grave porque si yo sueño con vacas, él, que sufrió el trauma, puede que también. Nunca se lo he preguntado, pero sé que en alemán, trauma y sueño son la misma cosa.
Esa es la otra razón por la cual debía abandonar aquella tierra. La de mi padre era lógica, económica, elemental: mejorar el estatus, conseguir a través del estudio un buen trabajo escapando de la maldición de haber nacido en una familia campesina por parte de padre, pastora por parte de madre. Hasta los años setenta y ochenta eso no había sido posible. O por decirlo con mayor precisión, había sido casi misión imposible. Siempre hubo algún niño pobre y becado por la Iglesia que salía del círculo infernal de la pobreza. El propio Mamés Esperabé es un ejemplo, llegando a ser Rector de la Universidad de Salamanca por tres décadas (récord no superado, imposible ya de superar en una democracia). Pero no era probable. Las probabilidades comenzaron a ser razonables en España en los años ochenta, cuando se produjo el hito histórico de la entrada masiva de los ciudadanos y ciudadanas –éstas en menor medida- en las universidades. En 1970, las oportunidades que tenían los hijos de los profesionales liberales de acceder a estudios superiores eran 50 veces mayores que en el caso de los hijos de familias de obreros no cualificados. En 1980 esa distancia se había reducido a 20 puntos.
Yo entré en la universidad justamente a principios de los ochenta, amparado por tanto por una coyuntura favorable que auspiciaba la salida del círculo maldito de la herencia social por primera vez en la historia. Es decir, que el consejo de mi padre, si no caía en saco roto, era, además de sensato, realista. Pero, como digo, había otra razón para desear “irse”. Y no era otra que probar otro estilo de vida, otras costumbres más “amables”, por así decirlo, otras culturas. Ansiaba, por ejemplo, estudiar y vivir unos años en la Corte –Madrid-, escuchar música clásica y leer en profundidad a Marcel Proust –tal vez un alter ego-. Otros héroes ya viajaban conmigo, formaban parte de mí bagaje emocional desde los 14 años, como los Beatles. Si había cambiado el francés por el inglés, al matricularme en el Instituto de los Reyes Católicos en primero de BUP, fue por los Beatles. Por ellos trabajé aquel verano, como ayudante de pintor, con los Tacchini, para poder comprarme mi primera guitarra acústica e interpretar sus canciones.
 Primeros años del Instituto en la Plaza de la Oliva.
Primeros años del Instituto en la Plaza de la Oliva.
La localidad donde uno se ha criado es siempre pequeña e insuficiente a los ojos de los adolescentes que aman la lectura y sueñan con otros mundos, sobre todo si se trata de un lugar pequeño. Y más aún si carece de servicios culturales que le permitan desarrollar sus potencialidades intelectuales y creativas –en ese sentido la Ejea de hace cuarenta años nada tiene que ver con la actual-. Y todavía más, si el locus está impregnado de cierta violencia. Para un chico que estudia en el Instituto son muy importantes las relaciones con sus amigos. En la España rural de los setenta, casi todas las pandillas giraban alrededor de líderes que destacaban por su fuerza y atrevimiento. Este último implicaba probar sustancias peligrosas. Varios de nuestros conocidos se dejaron la piel en unos viajes interiores que, a la postre, demostraron que no tenían retorno. Uno de los miembros de la banda de rock de la que formé parte tras comprarme la guitarra se perdió en ese peligroso camino. Miro atrás y veo a Parral, al Polero, al Polito y a mí mismo, subiendo, con las guitarras al hombro, por la carretera de la Cooperativa, rumbo a la finca de la familia Pedro, plantada de manzanos. Allí pasamos la noche, bebiendo y tocando la guitarra, como cuatro Beatles rurales, pero con menos inspiración o menos suerte. Sobre todo con menos suerte, porque me gustaría que todos pudiésemos contarlo. Y eso no puede ser.
El número de incidentes violentos nada tenía que ver con el que contaban las viejas crónicas, pero seguía habiendo muertes violentas, bien de peleas, bien de accidentes de tráfico. Mi hermano, que a diferencia de mí, sí logró la inspiración suficiente en la música, dedicó una canción a una de aquellas víctimas, Balada por un colega ausente. Eran los primeros pasos de Tako –mucho antes de esos 30 que han celebrado hace poco.
La experiencia con las drogas tiene, más allá de las explicaciones psicológicas de cada caso, una lectura sociológica universal. Allí donde impacta el progreso de golpe, la generación del cambio sufre un corte de digestión. Los padres no han perdido la cabeza, es decir, siguen anclados en los temores de sus prejuicios, en un conservadurismo que les lleva a mirar con escepticismo los nuevos y buenos tiempos. No se lo acaban de creer, así que no cambian su estilo de vida. Ahorran, pero no se lo gastan. Además, lo disfrutan indirectamente: pueden sentirse orgullosos de haber logrado la gesta de mejorar su calidad de vida, de sacar adelante a sus hijos y llevarlos a la escuela muchos años por primera vez, de poder comprar un frigorífico, una tele y un utilitario. Pero los hijos, que no disponen de esos referentes, que no saben lo que es vivir austeramente, que ya no creen en Dios ni tienen la conexión que posee la burguesía intelectual de las ciudades con los incentivos artísticos o políticos antifranquistas, quedan al pairo, expuestos a un ocio estéril que consiste en vagabundear por el pueblo –en aquellos años por El Soto, un paisaje asilvestrado hoy reconvertido en un estupendo parque-, faltos de la motivación para el estudio por parte de unos padres poco cultivados. El azar agita todos esos ingredientes en su coctelera de acero inoxidable y, voilà, reparte a capricho los destinos. Habrá chicas y chicos que estudiarán y otros que no. Algunos trabajarán y otros ni una cosa ni la otra –los famosos ninis-. Algunos probarán las drogas y el sexo rápida y vorazmente. Otros no tanto o nunca tanto.
Algunos de los que salimos del túnel de aquella adolescencia en la que la tierra natal parecía haberse transformado en una ménade a las órdenes de Saturno devorador, salimos a colonizar las universidades españolas y extranjeras. Pasando el tiempo, algunos hemos mantenido los lazos con más o menos intensidad, teniendo en cuenta que nuestros trabajos y familias están lejos de la comarca. En estos momentos, habiendo logrado ocupar una cátedra en la Universidad de Salamanca, lo que, no lo puedo negar, me enorgullece doblemente al pensar en mis humildes orígenes, sigo viendo a mi pueblo con los mismos ojos de siempre. Eso me hace sentir bien.
 Ejea de los Caballeros, años 80
Ejea de los Caballeros, años 80
He aprendido, desde hace muchos años, a volver al punto cero de mi vida con la mirada limpia, como quien vuelve con cierto pudor a un lugar sagrado en el que sí, sufrió, pero también lo pasó bien; como quien logró olvidar casi todo pero sin olvidarlo realmente, alguien que depuró su sangre espiritual de forma que los recuerdos no le abrumaran ni para bien ni para mal, limpio de resentimientos, pero también de prejuicios y de complejos tanto de superioridad como de inferioridad.
Sólo así uno puedo disfrutar plenamente de un paseo por los Boalares una tarde de primavera o, por qué no, de otoño. El castillo de Sora es uno de mis símbolos favoritos. Siempre estuvo allí, como una masa relativamente informe, pero por eso mismo especialmente bello, al permitirme imaginar cómo sería. Puesto que ya no funciona, no tengo las pesadillas de Kafka. Esa es la ventaja de las ruinas. Han dejado de cumplir su función, aunque ahora cumplen, no obstante, otros papeles más modestos: hacen de modelos para pintores y escritores. O más frecuentemente, sirven de referentes para los viandantes o corredores que lo ven casi todos los días, como mi amigo Manolo, el corredor. Debe acompañarle siempre en sus solitarias travesías ese mojón mágico que desprende al atardecer una luz gris azulada, un tanto mágica, un talismán que debe recargarle las pilas de la serenidad.
 Castillo de Sora en Monte Guarizo
Castillo de Sora en Monte Guarizo
En algunos cuentos y poemas he revivido las experiencias y emociones contradictorias a las que aquí me refiero, como mi admirado hermano en algunas de sus letras y melodías. Porque, entiéndaseme, al aragonés mítico de mi infancia y adolescencia, si le sobraba rudeza, no le faltaba ternura.
Recuerdo los dichos de mi infancia, pronunciados por mi tía o mi madre como puntos de una costura invisible que hilvanaba los trabajos y los días: “Sabes lo que te digo, que la pasa no es higo”. Como tantas canciones populares, como los juegos de los críos, tocados de un aura de dulzura que a veces se mezclaba con un sentimiento de devoción por el trabajo y la naturaleza, como cuando se caía el pan al suelo y se recogía con cuidado y se besaba, marcándole una cruz con el dedo. Había magia en el ambiente, flotaba en el aire una creencia en la divinidad de las cosas y las personas, tal vez propiciada por el fuego, me refiero al fuego real, el que nos acompañaba todo el año para cocinar y calentarnos. A menudo pienso en este detalle, nada baladí. A uno de mis últimos poemarios, todavía inédito, le he puesto el título de Reparación del fuego.
Es sólo una ilusión nacida de la retórica, pero si tuviera que inventar un resumen, si tuviera que quedarme con una síntesis imposible, diría que hay una serenidad en las gentes de mi tierra que es, más allá del balance entre violencia y ternura, con lo que finalmente me quedo. La veía yo en los ojos de mi abuela viuda, una mujer mucho más educada y discreta que la mayoría de los doctores que conozco. Era como un reflejo vertiginoso, parecido al del fuego que latía en las mismas pupilas, una sustancia temblorosa e inaprehensible pero al tiempo constante y pregnante. Las mismas señales emitían las miradas de mis padres cuando el secano decidía castigarnos, a nosotros, una familia que hoy consideraríamos numerosa, dejándonos sin cosecha un año que estábamos hipotecados -pagando intereses un poquito más altos que los de ahora, dicho sea con ironía-. En fin, si realmente el castillo y mi abuela me heredaron esa gran virtud, tendré que cuidarla y trabajarla cada día, porque nunca está del todo asegurada, y menos hoy, en un mundo caracterizado por el desequilibrio.
Por eso me gustaría acabar este retazo biográfico permitiéndome una invitación. Convendría apreciar en lo que vale el sentido común de nuestros mayores. Rescatarlo a través de historias orales. Algunos amigos han participado en la recuperación de esa memoria histórica con excelentes trabajos de investigación sobre personajes o sucesos de nuestro pueblo y comarca –mis queridos Patxi, Marcelino, Jose Antonio-. Tal vez sería bueno centrar ahora esos esfuerzos, surgidos al calor de interesantes iniciativas culturales como la de la revista Suessetania- en entrevistar a esa generación de la que hablaba al principio y que ya se está despidiendo, antes de que sea demasiado tarde. Al fin y al cabo, nuestra tierra es más carne de intrahistoria que de historia, como diría Unamuno.
Los adolescentes que hoy estudian en los institutos de la comarca, como nosotros hace cuarenta años, deberían ser conscientes de sus raíces. No es justo el olvido de aquellos que, como dice la canción de Mariano Gil que cito en el encabezamiento, “lograron vencer mil inviernos, dejando el sudor y la piel, y su sombra infinita, orgullosos al fuego, valientes”. Porque en nuestra época, los jóvenes se enfrentan a muchos miedos: al desempleo, a la falta de motivaciones, al tiempo libre estéril, al desamor, a la depresión. Y antes que entregarse al alcohol o a las terapias de moda, poniéndose a hacer yoga o mildfullness –dicho sea con todo respeto para estas interesantes prácticas, pero tan alejadas de nuestro entorno cultural-, podrían echar un vistazo a los desvanes y recuperar algunos recuerdos, hablar con sus abuelos mientras ello sea posible, para ver de dónde sacaban tanta valentía.
 En la puerta del Ayuntamiento. Padres de nuestros padres…
En la puerta del Ayuntamiento. Padres de nuestros padres…
No se trata de idealizar a esos soldados de la tierra que eran los campesinos cincovilleses. Ni de proponer alucinadas vueltas al pasado. Ellos eran ellos y nosotros, nosotros. Ninguna generación es mejor o peor que la siguiente. Ninguna por lo tanto debe ser envidiada. Son las personas de cada generación las que pueden ser mejores o peores, según equilibren miedos y arrojos. El pasado debe ser tratado con respeto y distancia. Como cualquier cosa infinita, puede convertirse en una trampa mortal, como ocurre en el romanticismo con los nostálgicos depresivos. Pero se puede y se debe incursionar en él de vez en cuando, como se debe siempre visitar el desván para rescatar algún adminículo olvidado cuando no sabemos lo que buscamos pero sabemos que buscamos algo.
En el desván, casi desmantelado, de los actuales octogenarios y nonagenarios de nuestra Ejea natal y su comarca, brillan algunas perlas mágicas y solitarias. Seguro que el ilustre aragonés Baltasar Gracián las frotaría con su ingenio. Una exorciza el miedo –la valentía-. Otra el estrés –la serenidad-. Una tercera promete salud mental –el sentido común- en un momento en que lo que se lleva es hacerse el gracioso o el rarito, para luego llorar por no saber quién se es en realidad. Una cuarta ayuda a convivir –la humildad-. Gracias a ella, y a diferencia de otros, yo no propicio situaciones en las que pregonar o hacer efectivo el poder potencial asociado a una cátedra. Algunos depositan en ella toda su identidad, triste espectáculo, parecen pobres diablos con la cruz a cuestas. Una cuarta perla, en fin, tal vez la menos bella pero no por eso menos útil, sirve para el exorcismo de los males burgueses, y consiste en ese genio aragonés que erupciona como un volcán, cuando menos te lo esperas.
Un consejo, no lo enterréis. La mayoría de los defectos criticados por Buñuel en la clase burguesa –por seguir tirando de genios aragoneses- siguen no sólo vivos sino más vivos que nunca. Bien es cierto que en versiones más sofisticadas en algunos casos, como corresponde a la diferenciación compleja que se ha ido operando dentro de esas clases medias urbanas. Y si es cierto que la mayor parte de nuestros malestares vienen de ahí, lo lógico será ir a buscar el antídoto en las antípodas culturales, justamente en esas raíces nuestras, rudas y simbólicamente violentas. Porque podría ocurrir que nos topáramos aquí con un fenómeno parecido al de las alergias. Hay que vacunarse con gramíneas para soportar la alergia a las gramíneas. Puede que esa dosis, tan mal vista hoy, de la violencia simbólica, dentro por supuesto de ciertos límites –¿pero acaso no funcionaba tradicionalmente dentro de esquemas limitados?-, sea la vacuna necesaria para que el ciudadano pulido y respetable, absolutamente autocontrolado, no explote un día perpetrando el crimen más atroz.
Por eso yo no me avergüenzo de mi genio aragonés. Representa la sinceridad del ser humano que es, antes que nada, un animal, diferente de los no humanos, pero animal al fin y al cabo. Garantiza, más que la mayoría de los caracteres que he conocido en mis viajes y convivencias, la sinceridad, lo cual es vital para los que odiamos la hipocresía por encima de todo y trabajamos todos los días, a todas las horas, en todos los ámbitos, para lograr ser un poco más coherentes que ayer.
Insisto, no idealizo ese genio, no debemos dejarnos llevar por su locura, hay que vigilarlo constantemente para que no se nos vaya de las manos y nos posea. Pero insisto también, es un poder. Un poder mágico que hemos heredado, un poder de la familia de la locura, que es la madre de la genialidad, la responsable de que hayamos logrado, nosotros, los animales humanos, hacer realidad sueños increíbles, como caminar sobre la luna, un paraje que guarda concomitancias con nuestras queridas, también míticas, Bardenas. Hacia uno de sus segmentos se dirigían los carros de los ejeanos para cargar la leña que les calentaría y daría de comer en el invierno. Hacían el viaje en octubre. Cuenta mi padre que salían a la una de la madrugada, para llegar al alba a la zona boscosa. Almorzaban y cargaban y volvían por la tarde. A veces intentaban aprovechar la luz de la luna. En una ocasión invirtieron la rutina y volvieron de noche, iluminados felizmente por el satélite. Pero la luna no les trajo suerte. Al llegar a lo de Vinacha les paró el forestal y les dijo que tenían que ir a descargar el viaje al cuartel de la Guardia Civil. Mi abuelo lo arregló dándole cinco duros.
No sé si la Bardena es hermana de la luna, lo que sí que sé es que aquellos caminos son hermanos de los caminos de nuestra memoria abierta.
Fernando Gil Villa
Gracias a la invitación de José Ramón para publicar en su blog.
Por a ella he podido dedicar finalmente algunos ratos a ese asunto
siempre pendiente que es nuestra propia biografía, tan importante, tan escurridizo.
Salamanca, Enero 2017
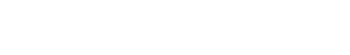



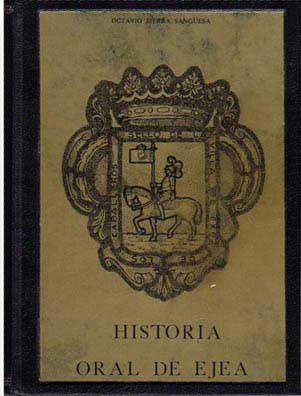
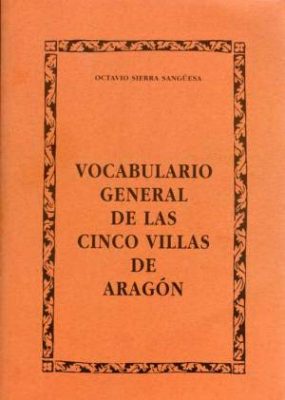









2 comentarios
Gracias Enrique por llegar a mi blog donde te has encontrado con este interesante relato biográfico de Fernando Gil, que nos lleva a momentos y situaciones que a todos nos hacen reflexionar y tu reconoces.
Este espacio de FIRMA INVITADA está abierto para tí.
Acudir a los recuerdos que, por pudor histórico no debería mencionarlos como tal, en mi caso se reduce a simples fogonazos solubles con el sudor de mi esforzada memoria y por lo tanto inestables desde la ordenación temporal. Además, si quisiera completar un buen puñado de generaciones, con sus relatos, a la sombra de raíces familiares, me encuentro con la inusual circunstancia de encontrarme a la cabeza en la profundidad de mi historia, por ser el primero de mi familia que haya nacido en Ejea.
Aun así he seguido con suma atención la lectura «Ejea-Los caminos de la memoria» para encontrarme con una sucesión de reflexiones que creía mías y que para mi agradable sorpresa no eran sino pensamientos que una u otra vez habían reinado en mi cabeza.
Quiero agradecer al autor la cercanía con que ha tratado ciertos asuntos como la violencia, el alcohol o las drogas…, y felicitarle por caminar con absoluto equilibrio por el relato.
Lo normal hubiera sido salirse en cualquiera de las curvas que ha tomado, porque lo normal cuando uno se enfrenta a la difícil labor de buscar en el pasado experiencias ya pasadas, es que aquellas vengan de la mano del uso de la palabra que hagamos en este momento, y por lo tanto corramos el riesgo de caer en la trampa de creer haber encontrado nuevas sensaciones, ya que éstas son las que en definitiva y tras un largo periodo de maduración de 40 años, nos ayudan en el dictado.
Felicidades Fernando.