Miguel Ángel Pallarés Jiménez* es de Tauste. Es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor de los Departamentos de Historia Medieval y del Departamento de Ciencias de la Documentación; y también formó parte del cuerpo docente del I Curso “on line” de Paleografía Moderna de la Corona de Aragón, organizado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras de Granada.
Cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con la historia de la tipografía y los impresos aragoneses, así como sobre otros temas culturales, didácticos y socioeconómicos del pasado de nuestra Comunidad.
Con anteriores artículos ha colaborado en esta sección de FIRMA INVITADA de mi blog, quedando muy agradecido por ello.
Herradores. Grabado de Jost Amman, en Sandebuch,
obra con textos de Hans Sachs impresa en 1568.
Apuntes sobre la práctica veterinaria en Cinco Villas en la Edad Moderna
Aunque nuestra generación ha conocido poco o nada la presencia de caballerías en las casas, nuestros mayores nos transmitieron la desgracia que había supuesto para las familias la enfermedad o la pérdida traumática de sus animales de labor. Un buen ejemplo fue plasmado por el escritor Vicente Blasco Ibáñez, valenciano de nacimiento pero hijo de aragoneses, en La barraca, donde se ve ese sentimiento de gran quebranto cuando muere el percherón que había acompañado a los protagonistas de la novela en su pobre devenir, el bueno de Morrut.
La cabaña équida fue vital para la economía hasta bien entrado el siglo XX, puesto que el campo tardó en mecanizarse en España, y se consideró fundamental para la actividad bélica de los Estados; por ejemplo en Aragón, el contrabando de caballos a Francia, actividad muy lucrativa a la que se aplicaron muchos montañeses del Pirineo, llegó a ser vigilado por la Inquisición en el siglo XVI, ya que se razonó que ese tráfico daba ventaja a los hugonotes franceses en caso de enfrentamientos con nuestro país por causas religiosas. Aún no hace tantas décadas, miles de animales fueron víctimas de los combates, bombardeos y hambrunas de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. A todo esto habría que sumar la potente carga social que durante siglos supuso la posesión de monturas y abríos, de tanta relevancia en la formación territorial y consolidación socioeconómica del reino de Aragón, tanto en los ámbitos nobiliarios como en el rural; hasta el mismo Alfonso V el Magnánimo se lanzó a las aguas crecidas del río Vultur, en Italia, para recuperar un caballo de batalla llamado Butardo. Por eso del cuidado de estos brutos se encargaban especialistas, los menescales o albéitares, que precavían y cuidaban sus enfermedades y accidentes; aunque, a pesar de que no cabe duda de que su trabajo fue importante, los investigadores aragoneses no han reparado en exceso en la actividad de estos primeros veterinarios.
La labor principal del herrador fue la de proteger los cascos de los animales, aunque era también el que procuraba sanar al ganado mayor, casi en exclusiva el ganado caballar, mular y asnal. En Zaragoza, los herreros y menescales compartieron gremio desde 1436 hasta casi el siglo XVII; esta Cofradía, del patrocinio de San Eloy, estaba incardinada en el convento de San Francisco de la ciudad, sito en el solar donde hoy se levanta la Diputación Provincial. En ese tiempo se abastecían de hierro en Bielsa y en las ferrerías moncaínas de La Mata, aunque gran parte del material provenía de Navarra y el País Vasco.
Sólo un interés intenso por el tema explica que, ya desde el siglo XV, se publicaran en Zaragoza varias ediciones del Libro de albeitería de Manuel Díaz, traducido del catalán por Martín Martínez de Ampiés, escritor de Sos, en 1495, 1499, 1506 y 1545; en este tratado de hipiatría, la cura y el cuidado del caballo y la mula son los objetos absolutos de estudio. Años después, en 1739, el rey Felipe V elevaría la categoría profesional de los albéitares, declarando que debían ser tenidos como maestros de arte liberal y científico, aunque fueran también herradores.
Los concejos en la Edad Moderna estaban facultados para marcar las condiciones laborales de estos trabajadores a la hora de permitirles ejercer, ya fuera contratándolos en régimen de conducción (cediéndoles los muebles e inmuebles precisos a cambio de un servicio profesional público) o bien de forma particular; si era oficio conducido, en las ordenanzas locales se indicaba que todos los vecinos debían pagar lo que les correspondiera para el salario de los albéitares, como sucedía en las leyes de Daroca o en las de la Comunidad de Calatayud. En ese tiempo estaba clara la intención de los concejos por proveer de profesionales a sus vecinos, fuera para la atención educativa (maestros de primeras letras), la asistencia sanitaria de sus vecinos (médicos, cirujanos, boticarios y parteras) o la de sus ganados. De hecho, los propios albéitares o veterinarios colaboraban en el mantenimiento de la higiene pública y advertían de la presencia de enfermedades en las reses que pudieran afectar a los humanos, por ejemplo la rabia, transmitida al ganado mayor por perros o lobos infectados.
El exámen de un herrero de Tauste en 1544
El 28 de julio de este año compareció en Zaragoza el herrero Juan de Vergara, habitante en Tauste, para ser examinado “al arte de la albeitería o menescalería”; ante notario y dos testigos, Vergara instaba al maestro herrero Miguel de Mulsa, vecino de Zaragoza, para que llevara a cabo dicha prueba.
Según privilegio concedido por el emperador Carlos V el 7 de agosto de 1533 en Monzón, lugar donde se estaban celebrando en ese momento Cortes Generales de la Corona de Aragón, Miguel de Mulsa había sido nombrado albéitar o menescal primero y mayor de nuestro reino. Otra prerrogativa imperial, expedida el 9 de mayo de 1535 en Barcelona, otorgaba a Mulsa licencia, permiso y facultad para prohibir a cualquier persona el arte de la albeitería en Aragón si no era examinado previamente por él y lo consideraba hábil para dicha actividad laboral. Era pues dicha prueba condición imprescindible para poder ejercer la profesión de forma estable en las ciudades y los pueblos del reino, o de forma itinerante por las ferias; de lo contrario, los infractores se exponían a duras penas económicas.
Vergara llevaba muchos años practicando y aprendiendo el arte de la menescalía tanto fuera de Zaragoza como en esta ciudad, entre otros con el maestro Mulsa, por lo que consideraba que ya era capaz y suficiente en su oficio; por ello solicitó ser examinado para demostrarlo, y así lograr la adecuada licencia que le permitiera poder instalarse por su cuenta. De inmediato Mulsa, conocedor de la habilidad de su criado, le hizo “muchas preguntas diffíciles” que le fueron respondidas correctamente, hasta que reconoció al citado aspirante como “maestro en la dicha arte de menescalía y albeytería, dándole según que de fecho le dio licencia, permisso y facultad de poner y abrir tienda, y usar y exercir la dicha arte y officio sin impedimento alguno como los otros maestros exhaminados en la dicha arte”.
Quizás de origen vasco, aunque el apellido ya está documentado en Tauste en el siglo XV, Juan de Vergara contaría a partir de dicho prueba con el documento pertinente para profesar sin problemas, lo que pudo ser el paso previo a su instalación definitiva en esta villa como herrador.
Un menescal de Luna condenado a muerte por la Inquisición en 1546
Dos años después en Zaragoza, el día 27 de noviembre, el menescal Juan de Heredia, vecino de Luna, que estaba preso en el palacio de La Aljafería, dictaba testamento ante notario y dos testigos por mandato de los licenciados Moya de Contreras y Arias Gallego, inquisidores del reino de Aragón, porque ya había sido relajado al brazo secular para ser ejecutado esa misma jornada; había sido acusado de ciertos crímenes y delitos que en el texto no constan. Aunque profesionalmente aporta muy poco, es un documento sociológico interesante. Su taller parece que lo había tenido en dicha villa, pues allí se encontraba su herramienta, pero contaba con vínculos personales y bienes en Fraga.
Tras encomendar su alma al Señor, Heredia ordenaba que de su cadáver se hiciera lo que dispusiera el gobernador de Aragón, pues el reo no tenía licencia para ordenar que fuera depositado su propio cuerpo en iglesia o sepulcro alguno. Establecía que fuera celebrado un trentenario de misas a San Amador, con oblada y candela, en el monasterio de Santo Domingo de Predicadores; y también disponía que sus albaceas liquidaran sus deudas, de las que citaba la de tres ducados de oro que se habían de pagar al fragatino micer Agostín por una taza de plata (si parecía bien a los inquisidores), y la de cuatro ducados al convertido Meruch, vecino de la localidad de Aitona, suma que en parte le había prestado y en parte le debía por sus trabajos.
Como legítima herencia, legaba a sus parientes cinco sueldos y sendas arrobas de tierra en los montes comunales de Luna; también, si se contaba con autorización, consideró que fueran vendidos ciertos bienes personales que tenía allí (un sayo y una capa nuevos de paño pardillo, algunas camisas y pañuelos, y la herramienta de su oficio, que lamentablemente no se especificó) para pagar misas. El depositario era el vicario de la villa, y calculaba que se podían obtener unos 20 ducados. Con el resto de sus bienes, dejaba que dispusieran como creyeran oportuno sus albaceas, que iban a ser los propios inquisidores, asimismo a beneficio de su alma.
Acto seguido, el reo señaló una serie de bienes muebles e inmuebles para compensar a las personas con las que tenía contraídas deudas: la mitad del precio de una casa en Fraga a Guimerá (según documento testificado por el notario San Jorge 10 ó 12 años antes); allí había un arca, llena de piezas de lienzo; un saco de hilarza, de la que había pagado un sueldo por cada libra hilada; ropa para una cama, con sus mantas, sábanas y aparejo necesario (aunque sin colchones); una saya nueva de paño morado de su primera mujer, otra saya seminueva, un manto de “contray” (paño fino que se labraba en la ciudad flamenca de Courtray), un gonete, unos collares y una correa de plata, una cofia labrada en oro y una caja (objetos valorados en 4 ó 5 ducados) y otros bienes, por los que se podían obtener hasta 12 ducados. También tenía en esa localidad un huerto arbolado, en el camino a Torrente de Cinca, valorado en 80 ó 90 ducados.
Actitud de los grandes propietarios cincovilleses ante los avances veterinarios
Diego de Torres, secretario de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, fue nombrado por la Real Junta Suprema de Caballería juez privativo y subdelegado general en Aragón en 1798; el objetivo básico era aumentar la cabaña de caballos y mulas, ya que España importaba en ese momento en gran número. De Torres estaba convencido de que nuestra tierra era ideal para ese ganado por lo que redactó un plan de actuación para los subdelegados que habían de cubrir nuestro territorio, socios de la Económica que actuaban con independencia respecto a corregidores y alcaldes, donde se recogían normas para dicho fin y de cara a evitar la arbitrariedad en la cría: obligación de llevar censos de animales en cada localidad, los tiempos y cuantías de las paradas, las obligaciones de los criadores, la potestad de los subdelegados para adquirir sementales óptimos del caudal de propios de los pueblos y el estímulo del cultivo de la alfalfa para aumentar la oferta de piensos de invierno.
La competencia en el tema equino había sido recibida por la Real Sociedad Económica, lo que no tardó en ser rebatido por las facciones rurales que consideraban que era en merma de su poder. En Ejea de los Caballeros no se atendió al subdelegado que residía en Tauste, y el ejemplo se extendió por otras localidades de Cinco Villas e incluso entre criadores de Zaragoza, a pesar de que podían ser multados por ello; lo que fue contestado por la Económica, acostumbrada a la actitud de los caciques locales ante cualquier movimiento que perturbara mínimamente el statu quo de sus pueblos.
La Económica recibió encargos concretos de la Junta, como el de cruzar caballos normandos con hembras aragonesas para obtener animales de tiro resistentes; en unos pocos años, los resultados en la mejora de las yeguadas y en el aumento del número de potros eran evidentes en los lugares donde se habían seguidos las recomendaciones de dicha Junta, por ejemplo en Calatayud. En estos años, además, la Económica había pujado por crear una escuela de veterinaria en Zaragoza, que por fin no se llevó a cabo; el deseo era elevar el nivel profesional de los menescales aragoneses, por lo que fueron enviados muchachos becados a la Escuela de Madrid para su preparación; el criterio aceptado por los especialistas de dicha Sociedad era que, en la mayor parte de los pueblos, ejercían la albeitería personas carentes de la formación adecuada, con el resultado de desgraciar a muchas caballerías, llevando a la ruina a las casas de los labradores que no tenían dinero para reponerlas.
Miguel Ángel Pallarés Jiménez.
Zaragoza Septiembre 2017.
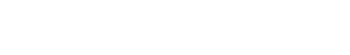











Sin comentarios